Fuente: Autor Reinaldo Vidal M., Director Ejecutivo Index Spa.
(Artículo disponible en: «De Puerto a Puerto», N° 44, edición digital)
Los efectos tras la Ley que crea los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios
Tras nueves años de existencia de la Ley N° 20.249, que crea los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios, y ocho, desde su aplicación tras la dictación de su reglamento, hito que marca la entrada en marcha, vemos como esta norma ha abierto un amplio debate respecto al uso del borde costero.
Hoy en Chile existen 70 reclamaciones de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), requerimientos que en suma abarcan una superficie reclamada de 2.345.037 hectáreas, entre la Tercera y Duodécima Regiones, solicitudes que se encuentran en diferentes estados de tramitación.
Ahora bien, una de las primeras correcciones, que deberíamos hacer, es dejar de denominar a la Ley 20.249, Ley Lafkenche y denominarla por su nombre real y efectivo que es Ley que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, es decir Ley ECMPO, toda vez que su aplicación y efectos es el territorio nacional, sin limitación regional o espacial o a un grupo en especial, aun cuando Lafkenche en mapudungun significa Gente del Mar (Lafken «Mar» y Che «Gente»), agregando asimismo que el titular de la reclamación puede ser una asociación y/o comunidad debidamente constituida conforme a la Ley 10.253.
Hecha la primera aclaración y entrando al asunto controvertido, creemos y en ello existe consenso, esta Ley ECMPO busca un reconocimiento ancestral bajo el uso consuetudinario de las comunidades indígenas que han visto en el borde costero una fuente en el desarrollo de sus prácticas habituales, ya sea de carácter de recolección y/o prácticas de pesca, entre otros, usos que sin duda merecen un reconocimiento, el problema no es este punto, sino que como se ha manifestado la problemática que surge entorno a esta Ley.
De este modo y visto los múltiples factores que han incidido tras su aplicación, podemos distinguir tres tipos de efectos, los primeros que dicen relación con la amplia cobertura geográfica y/o espacial de reclamación, por parte de las comunidades y/o asociaciones reclamantes, las que abarcan superficies que van desde las 2 hectáreas hasta llegar a las 775.419, reclamaciones que abarcan desde la Tercera a la Duodécima Regiones del País, en donde la Región de Los Lagos concentra el mayor porcentaje de solicitudes, esto es 69,1% a nivel nacional y por su parte la región de Aysén concentra el 47,5% de la superficie.
El segundo de los efectos que se observa, es el vinculado a toda actividad distinta a una ECMPO, que se realiza y/o estaría por ejecutarse en el borde costero del litoral de la República, ello, frente al grado de preferencia y efectos suspensivos que genera una ECMPO frente a estos otros tipos de afectaciones distintas a ella, hecho que se ve agravado por dos, situaciones más, uno la demora que presenta el procedimiento de ECMPO y en segundo término la incerteza jurídica en la obtención de ese permiso de ocupación que se pretende.
Como un tercer efecto, es el vinculado a la falta de observancia y proyección en los efectos, que hoy genera esta Ley ECMPO, por parte de la Administración y los legisladores.
En este último punto coyuntural y que como efecto nos detendremos, el borde costero está conformado por distintos espacios cuya naturaleza los distingue entre terrenos de playa, playa, porción de agua y fondo de mar, todos ellos son bienes nacionales, en donde las playas y el mar adyacente conforman los bienes nacionales de uso público, cuya administración es del Estado.
Así es, es el Estado quien debe velar por la mejor manera de administrar estos bienes públicos, que le pertenecen a todos los habitantes de la nación, sin ir más allá hace 22 años atrás se definió la Política Nacional de Uso del Borde Costero, la que entre su, principales considerandos señala:
Considerando tercero: «Que es preocupación prioritaria del Gobierno lograr un desarrollo armónico del territorio, procurando el mejor uso de sus potenciales y recursos, para el logro de mejores condiciones de vida la población.«,
Considerando cuarto. «Que es deber ineludible y un derecho del Estado propender a un adecuado uso del borde costero del litoral, que .favorezca tal desarrollo, permita un efectivo ejercicio de los derechos soberanos de Chile en su mar territorial y zona económica exclusiva además contribuya a la proyección de su acción en las zonas contiguas de la alta mar”.
Considerando quinto. »Que, tales espacios son un recurso limitado, que permite múltiples usos, y en algunos casos exclusivos y excluyentes y en otro, compatibles entre si lo que hace necesario definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un aprovechamiento integral y coherente de los recursos, riquezas y posibilidades que ellos contienen y generan.”
Considerando séptimo: “La necesidad de establecer un marco orgánico que permita el mejor aprovechamiento de los amplios espacios marítimos y terrestres del borde costero del litoral, fijando para ello los elementos indispensables que posibiliten un desarrollo armónico e integral del sector, en el cual, respetándose los derechos de los particulares sus intereses, se concilien éstos con las necesidades de la comunidad y del pais.»
Todo lo anterior da origen al establecimiento de esta política, a la creación de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, a las Comisiones Regionales, y a instrumentos como las Áreas Preferente y Zonificación del Borde costero, todo ello como la nueva arquitectura institucional de orden, la que no está exenta de problemas en relación a su reconocimiento bajo rango legal.
Con todo, la pregunta que hoy nace a la luz del análisis de este tipo de efecto, es como se idea una nueva forma de afectar el borde costero, olvidando los que ya existen, si la Ley reconoce los derechos adquiridos respecto de las concesiones ya sean estas marítimas, acuícolas, Áreas de Manejo, pero que sucede con las expectativas o interés de esas empresas que deseen ampliar y/o modificar sus concesiones en pro de un desarrollo, que sucede con las concesiones que se renueven, que sucede con nuevos proyectos, que pasa con las afectaciones de carácter ambiental y/o de protección, turismo, en fin, esta duda, incerteza que va mas allá de un actividad en particular, a modo de ejemplo que sucedería si las reclamaciones ECMPO aumentara o presentaran la misma conducta vista en el Sur del País pero ahora en la Zona Norte, en donde proyectos como plantas desaladoras se verían frenados producto de este tipo de reclamaciones?. Bueno este efecto es producto de esa falta de visión.
Insistimos, el problema no es la Ley ECMPO, sino que la falta de observancia y visualización de una norma de este tipo, sin límites que la misma demanda de uso consuetudinario, como bien lo establece el artículo 4 de la Ley al señalar, «La delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios estará determinada por la superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario realizado en él, de conformidad con el artículo 6°«
De este modo el espacio a reclamar no posee más límite que la capacidad de acreditar e invocar esos usos consuetudinarios, generando efectos de los dos tipos antes aludidos, en donde hoy comunidades y privados se ven enfrentados.
El llamado al dialogo hoy que tanto se hace por parte de las autoridades, no puede ser el único camino que supla el evidente error cometido por el Estado, en donde la cosmovisión se contrapone a las expectativas económicas, la lucha y disputa de estos espacios está abierta.
Necesario hoy resulta evaluar esta norma, bajo un precepto general y un ámbito más globalizado, tomando conceptos e ideas como lo establece la PNUBC, como espacios limitados, mejor aprovechamiento, desarrollo armónico, integral, de respeto a los derechos de los particulares y sus intereses, que se concilien con las necesidades de la comunidad y del país, es decir el bien común, todas expresiones que hoy no se ven reflejadas en esta norma.
El llamado es ha tomar acción ahora y ya, el dialogo es una vía, pero la oportunidad e igualdad en el acceso a este tipo de bienes, debe estar clara y bien definida con transparencia y certezas jurídicas, ya sea para los pueblos originarios reclamantes y los que ven en el borde costero una oportunidad y/o protección, el Estado no puede quedar inmóvil frente a tales problemáticas y pretender que la solución pase por el dialogo, como única vía de solución, de no existir un pronunciamiento o respuesta ágil del Estado veremos que el conflicto podría verse agudizado, quizás no en todos los casos, en donde cada sector buscará la forma de insistir en un requerimiento ECMPO, o evaluar vías de impugnación respecto de una reducción de ECMPO o rechazo y por otra parte las formas de impugnar un requerimiento de ECMPO, el llamado es buscar el bien común, hoy se debe evaluar quizás detener estos procesos y reevaluar, existen momentos que es mejor detenerse, pensar, tal vez retroceder para poder avanzar.
La necesidad de cambio es necesaria y debe ser oportuna, de este modo hoy nos encontramos analizando y estudiando una estructura de cambio que permita entregar las debidas certezas jurídicas tanto para las comunidades y/o asociaciones reclamantes en orden a generar la agilidad en los procesos de acreditación, asimismo en la transparencia y oportunidad de comparecer en este tipo de trámites, bajo una estructura de dialogo en donde no quede nadie excluido, tomando en consideración hechos como cuando existen sobreposiciones de ECMPO, todo ello con participación amplia de organismos públicos, privados y comunidades indígenas.





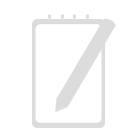
Leave a reply